Ficción
Juan Manuel Romero y dominar un concurso literario
Por Lizandro Samuel
*La imagen de Juan Manuel Romero es de cortesía.
Juan Manuel Romero Ángel logró un hito: ganar dos veces consecutivas el Premio Julio Garmendia Para Jóvenes Autores, anteriormente conocido como Policlínica Para Jóvenes Autores. Participó cinco veces: cuatro de ellas logró un reconocimiento.
Su obra gusta en los concursos, quienes lo leen hacen elogios de su trabajo.
Nació en Ocumare del Tuy, en agosto de 1980. Es profesor de Castellano, Literatura y Latín. Se desempeñó como docente en el Instituto Pedagógico de Caracas.
En 2007 publicó Historias que hacen daño (UPEL-IVILLAB) y, dos años después, Historias de reflejos extraviados, obra que le valió el Premio Nacional XVI de Cuentos del IPASME. En 2014 obtuvo el tercer lugar en el concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana y, posteriormente, recibió una mención especial en el Primer Concurso de Poesía Rafael Cadenas por su poema Los simulacros.
En 2019 ganó el concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana con Maneras de ver el sol, y al año siguiente, en el complejo 2020, repitió la hazaña con Signos de vida, convirtiéndose en el primer autor en lograr victorias consecutivas en este certamen. Y probablemente en el último: las bases del certamen cambiaron a raíz de eso.
Desde 2019 vive en Medellín, Colombia.
Esta es la quinta entrega de la serie de conversaciones con escritores emergentes.
[Lee el capítulo 4 aquí: Annya Rivas y el goce de escribir]Eres la única persona que ha ganado dos veces consecutivas el Premio Julio Garmendia para Jóvenes Autores.
Sí, en su momento tuve la impresión de que ganar dos veces seguidas tomó por sorpresa a los organizadores. De hecho, creo que hasta cambiaron las bases del concurso después de eso. Así que, definitivamente, algo así ya no podrá repetirse.
Sí, bueno, ese es quizá el mayor logro de cualquier deportista: ser tan bueno en su disciplina que cambian las reglas del juego para darle más chance a los demás. Fue exactamente lo que pasó con el premio; a partir de ahora, ya no se puede ganar dos veces porque le prohíben volver a competir a los ganadores de ediciones anteriores.
Para mí, era casi una tradición: a finales de diciembre siempre enviaba algo en lo que había trabajado todo el año. Estuve participando durante unos cinco años. La primera vez que envié un cuento, no pasó absolutamente nada. Pero el concurso me llamaba mucho la atención, sentía que tenía cierta afinidad con él, así que seguí intentándolo.
El segundo año obtuve el tercer lugar, y con eso ya me sentía más que satisfecho. Ese cuento, Palmadas en el hombro, era una especie de policial existencialista. Con él, cerraba un ciclo de lecturas de Rubem Fonseca. Creo que hay mucho que aprender de técnica narrativa con este autor brasileño, y en ese momento yo estaba inmerso en un periodo de lectura intensiva de su obra. Así que el texto terminó siendo muy al estilo de él: frontal, descarnado.
Ese tercer lugar significó muchísimo para mí. Recuerdo que en ese entonces daba clases en el Pedagógico de Caracas, donde tenemos un taller literario, uno de los más antiguos del país, aunque con menos publicidad que otros. Se llama Marco Antonio Martínez y se ha mantenido activo durante décadas. Llegué allí en 1999 y terminé haciendo una especie de pasantía larguísima, como de diez años. El taller tiene una revista de difusión extraordinaria, Para las telarañas, donde tuve el honor de ser publicado varias veces e incluso de escribir un prólogo.
Pero lo que realmente quería contar es que, tras obtener el tercer lugar en el concurso, en el taller organizaron una sesión exclusiva para leer y discutir mi cuento. Para mí, eso fue… otra cosa, una experiencia increíble. Después, hicimos una pequeña reunión, un compartir. Fue maravilloso.
En 2017 fuiste tercer lugar. En 2018, recibiste una mención. Y en el 2019 y 2020, ganaste. Messi con el Balón de Oro, pues. Ahora, más allá del tema financiero, que me imagino que siempre viene bien cobrar por algo que uno escribe, ¿estos reconocimientos te sirvieron en términos de exposición, te abrieron puertas?
Ha sido difícil. Siento que los concursos literarios son un mal necesario, por así decirlo. Me explico: además del premio, que de algún modo te saca de la nada, la exposición también depende de a quién conoces en el medio literario. Si el ganador tiene amigos influyentes, esos amigos dicen: ‘Epa, qué chévere, ganó mi pana, felicidades’, y la difusión parece mayor.
En mi caso, yo realmente había salido de la nada. Solo era un profesor universitario en Caracas, sin conexiones fuera de mi pequeño círculo. Así que, aunque tuve DOS PRIMEROS LUGARES [tono rimbombante e irónico], con todo el orgullo que eso me da, después de cuatro o cinco años no pasan de ser una bonita anécdota.
Esos premios, en Colombia, no significan absolutamente nada. En la agenda cultural tan importante de Medellín, no pesan en lo más mínimo. Por acá, de hecho, hay venezolanos muy activos en el ámbito cultural, pero incluso para ellos mis premios no tienen ninguna relevancia. Sigo siendo un escritor medianamente invisible.
¿Te gustaría cambiar eso, o tú estás como que en tu esquina escribiendo por mero placer y ya?
Nunca he intentado escribir más allá de mis propios intereses. El placer de escribir no lo encuentro en ningún otro lugar, salvo quizá en la lectura. Mi proceso creativo es una especie de introspección que disfruto como si encendiera una luz hacia adentro; y si luego eso termina publicado o en algún concurso, pues fenomenal. Pero, sinceramente, no siento la necesidad de trascender. Para mí, eso no representa gran cosa.
¿Ya no estás en el ámbito académico?
No, hace mucho que dejé el ámbito académico. Colombia me dividió en dos. Todavía recuerdo las palabras de Héctor Torres [coordinador del Premio Julio Garmendia para Jóvenes Autores] cuando me comunicó mi último premio. Me dijo algo así como: ‘Te damos este segundo primer lugar, y es tu despedida con broche de oro’. Él sabía que estaba por cumplir 40 y que ya no podría concursar más. Yo ya estaba acá, pasándola difícil, y esos dólares que llegaron sirvieron para aliviar algunas cosas. Fue como uno de los últimos milagros literarios que me ocurrieron gracias a escribir.
Recién llegados a Colombia, el cambio de vida fue brutal: pasamos de ser profesores universitarios a empezar desde menos tres, menos cinco… ni siquiera desde cero. Ha tocado echarle un camión a todo, menos a lo académico.
Aquí lo único que me falta es ser sacerdote, porque de resto he sido de todo. Y sin ánimo de victimizarme, es que no hay de otra: hay que echarle un camión y ya. Tengo dos hijos, y por ellos hay que hacer todos los esfuerzos posibles, sin pensar en premios ni en la nostalgia de la vida universitaria.
¿Has podido vivir la vida de la industria cultural allá, así sea como aficionado, digamos?
Esporádicamente. Medellín tiene una vida cultural impresionante: librerías por todos lados, teatros, museos, una feria del libro que se celebra cada año con una devoción increíble. Es muy buena, muy amplia. Quizás no tenga el nivel de Guadalajara, pero es, digamos, también en cierto modo, apoteósica. También hay muchos talleres y una vida académica cultural fuerte, tanto en lo público como en lo privado. Con variadísimas opciones.
Pero no, la verdad es que no he podido disfrutar mucho de eso. He estado ocupado en ganarme el sustento. A veces siento que, salvando las distancias por supuesto, me parezco a esos escritores que han hecho de todo en la vida antes de poder dedicarse a escribir. Pienso, por ejemplo, en Lucía Berlín, que pasó por mil trabajos y, aun así, logró sacar unos libros de cuentos increíbles. Manual para mujeres de la limpieza es la antología de su obra y es un verdadero estado de gracia para contar historias.
¿Y ese es el objetivo, que en unos 10 años puedas sacar el libro en el que fuiste de todo, incluso casi cura?
[Risas] No, que eso es lo que no he podido hacer todavía.[Risas] Bueno, por eso, pero ya en unos 10 años capaz sí lo has sido.
[Risas] Habría que comenzar primero de monaguillo, a ver qué tal.¿Irán todas esas experiencias a tus futuras memorias? ¿Se transformará todo eso en literatura?
Bueno, no sé si te voy a responder exactamente. Me gusta explorar distintos registros, he trabajado en casi todo, y eso me hace volver a la idea de los premios. Durante mucho tiempo me he dedicado al minicuento, que me encanta. Es un género en el que me siento muy cómodo. De hecho, he recibido algunas menciones en el concurso de Banesco.
También he trabajado bastante la poesía. En el primer Concurso Rafael Cadenas para Jóvenes Poetas obtuve una mención, y el librito compilado de ese certamen me da mucha ternura y satisfacción. En Medellín hay muchísimas librerías y bibliotecas públicas, y dentro del sistema Metro hay bibliotecas donde puedes llevarte libros prestados. Ahí está el libro del Concurso Rafael Cadenas. A veces lo tomo y, egocéntricamente, busco mi nombre entre los premiados, a tantos kilómetros de Caracas. Y pienso: ‘Ah, sí, alguna vez fui escritor’.
También me apasiona la crónica. Me considero un trabajador del género; he escrito varias, muchas desde lo íntimo. Algunos episodios literarios y encuentros con escritores los he retratado ahí. Algunas de esas crónicas están publicadas en El diente roto, donde también hay un par de cuentos y creo que un ensayo mío.
Así que, quién sabe, tal vez las memorias ya están apareciendo, pero en forma de crónica.
Me dices que algo que te interesa mucho es estar pendiente de las personas que surgen de los premios. Cómo has visto el antes y el después del Policlínica. O sea, cómo consideras que ha sido su transición de ser el Policlínica Para Jóvenes Autores hacia el Julio Garmendia Para Jóvenes Autores. Te pregunto por ese concurso porque es donde tuviste más éxito. Además, ¿qué te parecen los ganadores de los últimos años?
Bueno, te voy a ser absolutamente sincero: le perdí la pista. Cuando el premio mutó a Julio Garmendia, me desconecté un poco. No sé si decir desangelado. No sé. No es por hablar mal, pero es extraño.
Porque, y aquí va otra tanda de infidencias—que de eso también se trata la literatura, y un poco el chisme—uno de los jurados que me premió la última vez se contactó conmigo y me dijo: ‘Eso no debió pasar nunca’. O sea, que yo no debí haber ganado dos veces seguidas. Y yo no sabía qué decir [risas]. Si en las bases no decía que no podía volver a participar y, además, ellos mismos no estaban pendientes, ¿qué culpa tenía yo? Yo solo envié un texto, ¿qué más iba a hacer?
Pero qué cosa tan rara. ¿Cuándo se ha visto que un jurado, después de premiar, diga: ‘Eso no debió haber pasado’? Es un tiro al pie, supongo.
Así que veo el concurso un poco desangelado, la verdad.
Lo que sí admiro es cómo logran conseguir jurados de tanto nivel, entiendo que en buena parte gracias a Héctor Torres. Revisando los años en los que participé, es impresionante la altura de quienes evaluaban los textos. Para mí, a nivel personal, que escritores y académicos como Rodrigo Blanco Calderón o Violeta Rojo hayan valorado algo en mis textos es un orgullo inmenso. Y eso es algo que hay que reconocer del premio: ese cóctel de jurados que, año tras año, terminan eligiendo textos realmente meritorios.
¿Veremos algún libro tuyo pronto? ¿Hay algo en camino por salir, más allá de lo que estás escribiendo?
No lo sé. Me he quedado un poco estancado en el tema editorial. Sigo participando en concursos, tengo compilados, tengo libros, e incluso los cuatro textos premiados en el concurso de la Policlínica siguen inéditos. Ellos hacen sus publicaciones, pero he visto que otros autores han recopilado sus premios y han sacado libros.
Tal vez me falta dar ese paso: exponer esos textos y recordarle a alguien —no sé si primero a mí mismo y luego a algunos editores— que son trabajos de cierta calidad, ya validados por un concurso importante. Ojalá que sí. Material no me falta.
*Tenemos una oferta asquerosamente buena para que te inscribas en el taller Hacer literatura con hechos reales, dictado por Lizandro Samuel. Aprovecha.
Historias similares
Lilian y Lola – mención especial del Concurso de Cuentos Narrar la diversidad (2025)
«Lilian y Lola paseaban por las calles semi iluminadas riéndose y tomadas de la mano. Llegaron a un motel. En la habitación de luz amarillenta, se tomaron del rostro y se observaron. Lilian estaba fascinada por esas ligeras bolsas que se le formaban a Lola debajo de los ojos, como si fuesen cuencos que cargaban con una mirada que se dejaba sorprender, para después entrecerrarla intentando cinismo.»
Reflejo Perdido – mención especial del Concurso de Cuentos Narrar la diversidad (2025)
«Con el tiempo ya no fue solo mi reflejo; mi sombra también se esfumó. Mi voz se hizo tan baja que a veces ni siquiera yo podía oír lo que decía. La gente a mi alrededor no parecía notarlo, como si mi ropa y cabello fuesen lo único visible, lo único que importaba. Los halagos no faltaban; mi gran sentido de la moda parecía ser el tema principal. ¿Por qué nadie parecía preocuparse de mi reflejo, de mi sombra o de mi voz? ¿Acaso ahora no era solo un vampiro? ¿Era un fantasma?»
Crónica de un fanático
La pregunta llegó, ¿qué veía yo para regularme? No pude sino pensar en el futbol, en que, de algún modo, era mi ancla a un yo que muchas veces es opacado por otras facetas. Lo veo para regular el vacío que me genera la abstracción del intelecto.

Quiénes somos
Una productora cultural que trabaja en torno a la literatura, el cine, las series y el humor. Nuestra actividad principal es organizar talleres formativos en esas disciplinas.
Links del Sitio
Contacto
Para información sobre los talleres y nuestros libros:
inscripcionesc.amarillo@gmail.com
Para cualquier otra información:
productorac.amarillo@gmail.com


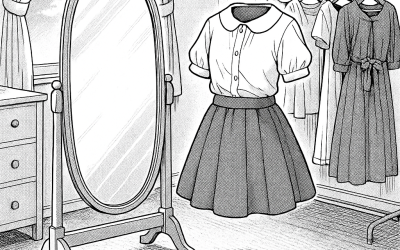

0 comentarios